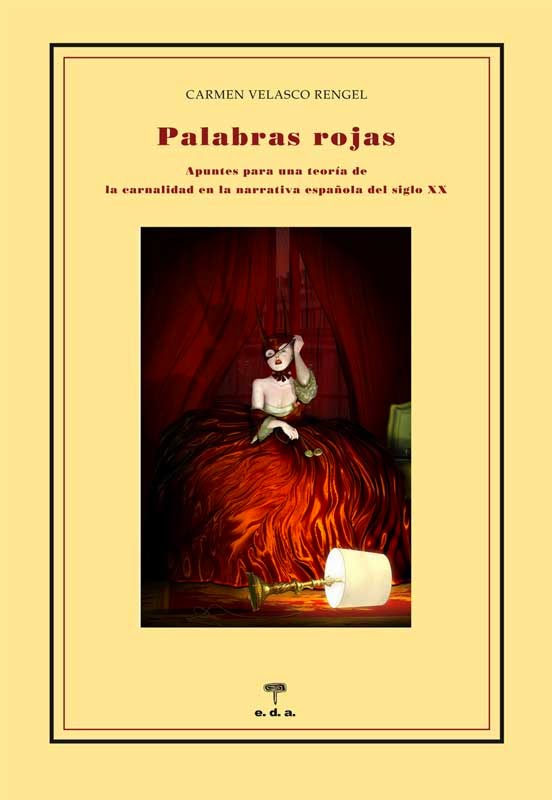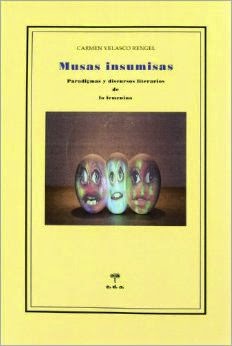Temática y argumento.
Un cura, una muchacha y un hombre. Un lago, una montaña, la nieve y un pueblo. La fe y la razón. La vida y la muerte. Estos son los elementos y los protagonistas, los pilares sobre los que Miguel de Unamuno edifica una novela que es mucho más de lo que puede parecer a primera vista. Tras cada personaje se esconde una parte del propio escritor y cada uno de ellos es también buena muestra de un sector de la sociedad en la que vivió Unamuno, heredera de un siglo, el XIX, agonizante y perdido irremisiblemente en el huracán de los nuevos tiempos.
San Manuel Bueno, mártir es una historia, pero también es una confesión por escrito, el testimonio de que el hombre no puede por sí mismo responder a todas las preguntas que su inteligencia le plantea. De las preguntas surgen las dudas; de las dudas, la búsqueda; de la búsqueda infructuosa, la desazón; y de la desazón, la agonía. Miguel de Unamuno escribió esta obra en 1930, seis años antes de morir, de ahí que sea considerada como su testamento espiritual, además de una de sus obras maestras. Está inspirada en una leyenda, la del pueblo de Valverde de la Lucerna que se halla sumergido en el fondo del lago de Sanabria, en la provincia de Zamora y analiza la historia de un sacerdote que se replantea su fe.
El conflicto es éste: un hombre santo, a los ojos del pueblo católico de una pequeña ciudad española, aunque un hombre ateo, a los ojos de su propia conciencia.
Don Manuel esconde su falta de fe, y lo hace en nombre de su amor a aquellas personas que creen en él y que creen en Dios, en la Virgen María etc. No quiere envolver en su angustia a personas sencillas cuyo sentido en la vida consiste en esperar la recompensa del Cielo. Unamuno construyó un personaje que miente o engaña a los otros por considerar un deber de conciencia mantenerlos fieles a la Iglesia, a sus devociones, a su esperanza en la vida eterna. Don Manuel acredita que el pueblo precisa del fervor
religioso para vencer el tedio de la vida.
Estamos ante un caso límite: un sacerdote ateo extremamente preocupado en seguir bajo cualquier riesgo los preceptos de la fe que no posee. Aquí reside el origen de su “martirio”. Su sufrimiento meritorio no es el fruto de una fidelidad coherente al contenido dogmático de la Iglesia que representa.
La conciencia de don Manuel vive en constante conflicto. Por eso evita la soledad, por eso está siempre ayudando a los demás. Huye de la vida contemplativa para no tener que contemplar su falta de fe y no sentir la tentación del suicidio.
La única persona con quien se relaciona es Lázaro, hermano de Ángela, que acude a la misa de don Manuel. Es a Lázaro a quien el santo hombre confiesa el secreto mortificante: “Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles. Lo que aquí hace falta es que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Que vivan. Y esto hace la Iglesia, hacerles vivir”.
La santidad de don Manuel es una santidad invertida. Su martirio "autoredentor" está en ocultar a los demás la verdad escandalosa de que es un sacerdote sin fe. No miente para el pueblo. Revelar esa verdad, ser auténtico ante todos, conduciría, tal vez, al desahogo psicológico. Con todo, sería traer las expectativas santas de un pueblo sincero y sencillo.
En el final de su relato, Ángela manifiesta una posición dubitativa. Por un lado, cree que don Manuel y Lázaro tenían acreditado su incredulidad, siguiendo designios de un Dios tal vez más “unamunista” del que sería aceptable. Por otro lado, ella misma parece entrar en una crisis de fe, que se confunde con una crisis de la percepción, pues preguntarse si “esto ha pasado tal y como lo cuento” es más una duda gnoseológica general sobre lo que es real o imaginario de lo que propiamente una duda religiosa.
Estructura
Unamuno no dividió su novela en capítulos, sino en veinticinco fragmentos que algunos críticos denominan secuencias. Los veinticuatro primeros constituyen el relato de Ángela, y el último es una especie de epílogo del autor.
El autor utiliza en su relato un procedimiento narrativo relativamente frecuente: nos dice que la obra editada es, en realidad, un manuscrito que apareció entre los papeles del protagonista de la novela. Maestro en esta técnica fue Miguel de Cervantes en el Quijote. La narradora sigue otros procedimientos ya empleados por la literatura clásica: Ángela Carballino escribe porque el obispo le "ha pedido con insistencia toda clase de noticias" sobre Don Manuel y ella le ha proporcionado "toda clase de datos", pero se ha callado siempre "el secreto trágico. Se trata, pues, de la estructura de un libro de memorias que arranca con un "ahora y termina de forma circular con la referencia explícita al proceso de beatificación promovido por el obispo, y al "ahora" o presente actual de la narradora: "Y al escribir esto ahora, aquí, en mi vieja casa materna, a mis más que cincuenta años, cuando empiezan a blanquear con mi cabeza mis recuerdos...".
Junto a la narración, desempeña un papel capital el diálogo, que en esta novela, no se limita a transcribir una conversación, sino que es también un vehículo de ideas y un medio de exteriorizar los conflictos y dramas íntimos. A veces se recurre al diálogo dentro del diálogo, como cuando Lázaro, hablando con su hermana, le reproduce una conversación con Don Manuel.
La narradora utiliza diversas perspectivas. Desde el primer momento adopta un tono confesional, con clara función testimonial; Ángela refiere no sólo lo visto y lo oído, sino también lo sentido. Siendo ella la única fuente de información, se interpone entre los hechos y el lector. No se trata de un narrador omnisciente, sino de un testigo parcial, y al lector le incumbe la tarea de separar el puro relato "objetivo" de su dramatización. Además de testigo, la narradora es partícipe en la acción, de ahí que dudemos de la veracidad de los hechos narrados.
El tiempo y el espacio aparecen indiferenciados y los límites entre la realidad y la ficción quedan confundidos. Esta diversidad de perspectivas, esta buscada confusión de realidad y ficción, de sueño y vigilia, engarza por un lado con la mejor tradición de la literatura del siglo de oro, y por otra parte anuncia algunos de los rasgos configuradores de la novela moderna.
Estilo y lenguaje
La prosa de la narradora es sencilla, sin pretensiones, próxima incluso al lenguaje rural o arcaico, con lo que Unamuno se asegura de que todo el que se acerque al libro entienda el mensaje o al menos la historia que tiene mucho de evangelio, de testimonio.
Ambientación
Si exceptuamos Paz en la guerra (1897) ambientada en Bilbao, San Manuel Bueno, mártir es la única novela de Miguel de Unamuno ambientada en un lugar, en un paisaje concreto, como nos dice en el prólogo “el lago de San Martín de Castañeda, en Sanabria, al pie de las ruinas de un convento de Bernardos y donde vive una leyenda de una ciudad, Valverde de Lucerna, que yace en el fondo de las aguas del lago”.
Lo que en realidad hace el escritor es apoyarse en esos símbolos: lago, montaña y pueblo para desarrollar toda una trama dentro de la historia que leemos en sus páginas. Se sirve del lago para situarnos en la intrahistoria del pueblo, los antepasados, la tradición y el pasado. Todo lo que el tiempo se ha ido llevando y que es preciso recordar para mantener viva la esencia colectiva.
Para el pueblo, el lago azul refleja el cielo de la vida eterna prometida de la que ya gozan los muertos y los antepasados. Lázaro, en un momento de la historia llega a decirle a su hermana Angela: “creo que en el fondo del alma de nuestro don Manuel hay también sumergida, ahogada, una villa y que alguna vez se oyen sus campanadas”.
Junto al lago y reflejados en él aparecen otros símbolos: la montaña que representa la firme fe del pueblo, inamovible y duradera, se eleva hacia el cielo y se mira, como en un espejo, en el lago. Lleva ahí desde hace miles de años y todo el mundo espera que continúe en su sitio, sin cambios, sin fisuras.
La nieve es la fe que es como un milagro, o mejor, como un misterio que no se sabe de dónde procede, cae, como la gracia, inesperada y sin hacer distinciones entre ricos o pobres, jóvenes o viejos, listos o bobos.